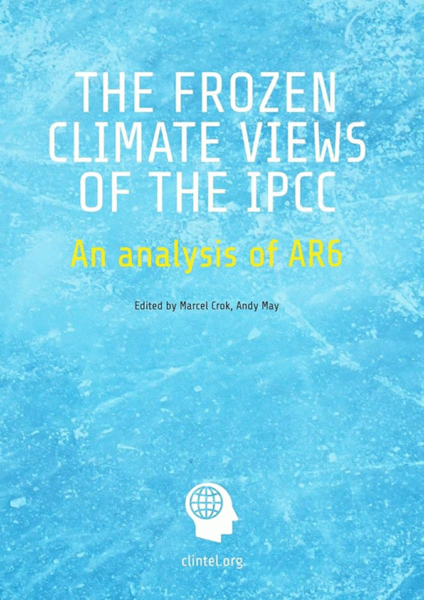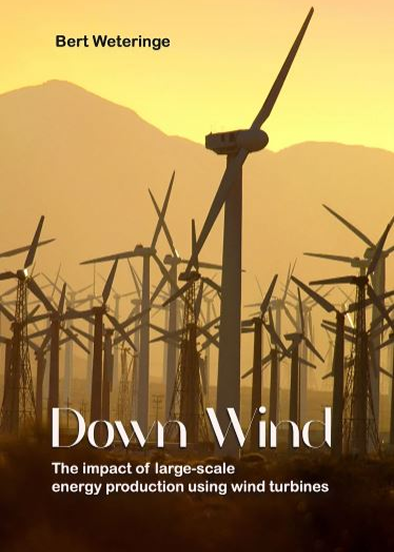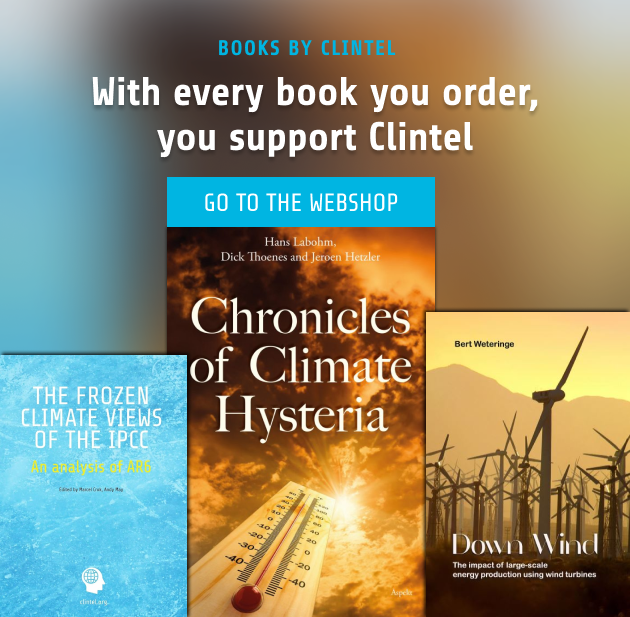Treinta años de fracasos de las COP: evaluación condenatoria de un proceso climático desconectado de la realidad
Science-Climate-Energy pidió a Samuel Furfari que presentara la tesis de su último libro, La verdad sobre las COP: 30 años de ilusiones, un análisis riguroso y documentado de los sucesivos fracasos de este proceso, que cuestiona la pertinencia de su perpetuación.
(El libro está dedicado al profesor Ernest Mund, colaborador habitual de Science-Climate-Energy).
Con la celebración de la COP30 en Belém, Brasil, del 10 al 21 de noviembre de 2025, y con casi 70.000 participantes previstos, se vuelve más importante que nunca evaluar críticamente la verdadera eficacia de estas conferencias climáticas. Esta nueva edición, con su desmesura organizativa, simboliza la creciente brecha entre el proceso diplomático y la realidad energética mundial.
Los resultados de tres décadas de negociaciones climáticas son claros: a pesar de la acumulación de declaraciones solemnes y compromisos ambiciosos, las emisiones globales de CO2 han aumentado un 65% desde la Cumbre de la Tierra que inauguró el proceso de descarbonización.
El fracaso: el Protocolo de Kioto y sus ilusiones
COP es el acrónimo de Conference of the Parties, la reunión anual de los Estados que han ratificado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Río, 1992), con el objetivo de comprometerse a reducir sus emisiones de CO2. La primera conferencia se celebró en Berlín en 1995 bajo la presidencia de Angela Merkel, entonces ministra de Medio Ambiente en el gobierno de Helmut Kohl. En 1994, asumí la responsabilidad de la cuestión climática en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, lo que me permitió seguir estas conferencias anuales incluso antes de la primera COP. Incluso después de dejar ese cargo, continué observándolas por interés personal, lo que me permitió obtener una visión profunda del proceso sin estar directamente involucrado.
El Protocolo de Kioto (1997) se suponía que marcaría el inicio de una gestión climática global vinculante.
Al fijar como objetivo la reducción de las emisiones de los países industrializados en un 5.2% para el periodo 2010-2012, inauguró la era de los compromisos cuantificados. La realidad destruyó pronto esta esperanza:
- La administración Clinton-Gore de Estados Unidos, en ese momento el mayor emisor del mundo, se negó a ratificar el tratado, pese a haberlo negociado.
- Canadá se retiró en 2011.
- Más importante aún, los mecanismos de flexibilidad permitieron transferencias virtuales de emisiones en lugar de reducciones reales.
Entre 1990 y 2010, las emisiones globales aumentaron un 32%, revelando la ineficacia estructural de un sistema que eximía a los países emergentes de cualquier restricción.
Conviene señalar que el objetivo debía cumplirse en “2010-2012” —una exigencia de los ecologistas— no es un detalle: ese plazo estaba pensado para alimentar el discurso de urgencia permanente. Los objetivos no se alcanzaron ni en 2010 ni en 2012; sin embargo, este mismo enfoque garantiza que el debate público permanezca constantemente bajo presión.
Además, en la COP3 no había jefes de Estado ni de gobierno, solo ministros de medio ambiente, por lo que era fácil acordar objetivos utópicos.
El debacle de Copenhague y la fractura Norte-Sur
La COP15 de Copenhague, celebrada en diciembre de 2009, debía marcar un punto de inflexión decisivo en la gobernanza climática internacional estableciendo un marco sucesor del Protocolo de Kioto, que había sido un fracaso no reconocido. Aunque esta conferencia fue largamente esperada, terminó en un fracaso rotundo porque no se pudo alcanzar ningún acuerdo jurídicamente vinculante. Ese encuentro reveló una división profunda y duradera entre países desarrollados y en desarrollo, especialmente en lo que respecta al reparto de responsabilidades climáticas.
A diferencia de Kioto, en Copenhague hubo una fuerte presencia de jefes de Estado y de gobierno, que intervinieron en las negociaciones para impedir que los ministros “verdes” convencieran a sus países de adoptar compromisos demasiado restrictivos, considerados irrealistas a la luz de los intereses económicos. Cuando salieron a la luz las consecuencias económicas dramáticas de la descarbonización, muchos Estados retrocedieron.
Ya no hubo objetivos vinculantes ni siquiera indicativos a escala global.
Los países emergentes, en particular China e India, rechazaron categóricamente cualquier restricción significativa a su desarrollo económico en nombre de la lucha contra el cambio climático. Invocaron el principio fundamental de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y afirmaron su derecho a desarrollarse sin limitaciones desproporcionadas, dado el peso histórico de las emisiones de los países industrializados. Estas posiciones jugaron un papel central en el rechazo de un tratado vinculante y provocaron fuertes tensiones en la escena internacional.
La conferencia terminó en un clima de confusión y tensiones diplomáticas, ilustrando la incapacidad de los organismos de la ONU para conciliar intereses nacionales divergentes en torno a un bien público global.
El fracaso de Copenhague marcó un hito: mostró que el consenso de la ONU ya no podía ocultar los conflictos estratégicos reales entre países desarrollados y en desarrollo. Bajo la presión de activistas y medios, los jefes de Estado y de gobierno (Barack Obama, José Manuel Barroso, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Xi Jinping) quedaron acorralados. Se les presionó para adoptar medidas que habrían perjudicado sus economías nacionales. No cedieron, y prefirieron el fracaso. Desde entonces, algunos asisten brevemente a la apertura de las COP para salir en la foto y se marchan rápidamente, evitando la responsabilidad del vacío de decisiones concretas.
Una vez fotografiados, ya no participan en las negociaciones.

Angela Merkel
El desacuerdo en París: la inauguración del poder de prestidigitación
Lo que se presentó como un triunfo diplomático en la COP21 de París (2015) fue en realidad el resultado de una hábil maniobra diplomática francesa. La presidencia francesa había preparado esta conferencia durante varios meses, trabajando para obtener la adhesión del mayor número posible de países a un acuerdo internacional. Cabe señalar que no se trata de un protocolo como el de Kioto, ya que no habría superado los procesos de ratificación en muchos países. Esta misma consideración de derecho internacional muestra el vacío de lo que se presenta como un éxito francés.
Laurent Fabius proclamó el acuerdo entre lágrimas, presentándolo como un momento histórico. Pero, si miramos los hechos diez años después, se trata, sobre todo, de un fracaso monumental. Era necesario intentar salvar el mandato presidencial de François Hollande, pero está claro que esta COP no logró invertir la tendencia. Hollande ni siquiera tuvo el valor de presentarse de nuevo. El Acuerdo de París no ayudó: ni a él ni a los demás, salvo para hacer creer a la Unión Europea y a los activistas que habían cambiado el rumbo del mundo.
En mi libro también titulé el capítulo dedicado a esta COP como «El Desacuerdo de París» porque carece de contenido real. No contiene nada más que obligaciones burocráticas, cuyo único efecto concreto es generar trabajo administrativo innecesario —lo que, paradójicamente, produce emisiones adicionales de CO₂ sin sentido. Una bonita farsa ecológica, dado que el consumo mundial de combustibles fósiles no ha dejado de aumentar. Su participación sigue siendo abrumadora: casi el 87% del mix energético mundial. Nada en este acuerdo modifica realmente las elecciones energéticas de los Estados: los combustibles fósiles siguen siendo populares porque, en los últimos diez años, han representado el 77% del crecimiento de la demanda. Es decir, la brecha entre ellos y las energías renovables continúa ampliándose (véase también el artículo «Añadir energía, no transición: los combustibles fósiles siguen siendo la base del progreso», publicado el 18 de julio de 2025 en Science-Climate-Energy)
Paradójicamente, la energía nuclear —la única fuente sin carbono capaz de proporcionar electricidad abundante y gestionable— permaneció marginada en las negociaciones climáticas internacionales hasta la COP 28. Sin embargo, el desarrollo de tecnologías nucleares avanzadas, incluidos los reactores modulares pequeños, constituiría una solución creíble para la doble necesidad de desarrollo económico y reducción de emisiones de CO₂, para quienes aún creen en ello. Persistir en excluir esta opción del mix energético mundial es un error estratégico de gran magnitud, si no histórico.
El punto de inflexión geopolítico: la revuelta de los países en desarrollo
El panorama geopolítico ha cambiado significativamente desde el Desacuerdo de París, marcando una ruptura definitiva con el paradigma de la descarbonización. La inauguración de la COP29 en 2024 en Bakú por el presidente azerí Ilham Aliyev, quien afirmó que «la energía fósil es un regalo de Dios», simbolizó este cambio de rumbo. Esta declaración refleja una realidad más profunda: los países africanos y asiáticos rechazan ahora abiertamente cualquier restricción a su desarrollo en nombre de la lucha contra el cambio climático. Como demuestra la necesidad energética del continente africano —donde 180 millones de personas viven en ciudades de más de cinco millones de habitantes—, la electrificación no puede apoyarse en energías renovables intermitentes. La demanda de energía abundante y barata se ha convertido en la prioridad absoluta, relegando la descarbonización a un segundo plano.
Este cambio ya era perceptible en la COP de Glasgow, donde el socialista neerlandés Frans Timmermans, entonces vicepresidente primero de la Comisión Europea, convenció al errático ecologista Boris Johnson — pese a presentarse como conservador — de prohibir el carbón. Pues bien, hoy ambos están fuera del tablero político, y el consumo de carbón no ha dejado de aumentar. Tras Glasgow, tuvimos COPs en países productores de petróleo (Egipto y los Emiratos Árabes Unidos) que recentraron la conferencia en favor de la seguridad del suministro energético. Peor aún, en Dubái, al margen de la COP, se celebró una conferencia para relanzar la energía nuclear: los activistas climáticos tuvieron que apurar el cáliz hasta el fondo. Conviene recordar que el primer ministro belga Alexandre De Croo fue fotografiado allí, pero no pudo firmar el acuerdo sobre este resurgimiento nuclear porque su gobierno estaba bajo la tutela de los Verdes. A fin de cuentas, si observamos su trayectoria, cabe preguntarse si este ecologista quería ser fotografiado por convicción o por simple hipocresía.
Cabe señalar que solo después de que las COP se celebraran en países productores de petróleo, los países en desarrollo empezaron a atreverse a alzar la voz — primero tímidamente y luego con más audacia en Bakú — contra la descarbonización. Durante mucho tiempo hicieron creer que estaban interesados en ella reclamando nuevas financiaciones de los países de la OCDE. Fueron alentados por activistas climáticos que exigían «transferencias de tecnología», es decir, la entrega de tecnologías; como si la tecnología no fuera un valor comercial perteneciente a empresas privadas, y pudiera simplemente regalarse gratuitamente a países menos favorecidos. Solo cuando se dieron cuenta de que el dinero no llegaría como esperaban y que la tecnología debía comprarse, se atrevieron a dejar de apoyar a los ecologistas.
¿Cómo no ver que todo este proceso de las COP no ha sido más que manipulación ideológica, oportunismo político y codicia?

Frans Timmermans
La urgencia de resistir al dogma climático
Las últimas COP han demostrado que la verdadera prioridad de las poblaciones de los países en desarrollo —en particular China e India— no es la reducción de las emisiones de CO₂, sino el acceso efectivo y rápido al desarrollo económico y social (gracias al uso masivo del carbón, la energía que más CO₂ emite por unidad de energía producida. Narendra Modi ha logrado electrificar a más de mil millones de indios). Solo una electrificación a gran escala permitirá un despegue industrial, la creación de empleo y la reducción estructural de la pobreza; esto es lo que reclaman los dirigentes africanos.
Por lo tanto, la política energética debe basarse en soluciones que aporten fiabilidad, costos razonables y densidad energética, requisitos que actualmente solo las formas convencionales de energía, fósil y nuclear, pueden satisfacer a la escala que estos países necesitan. Promover la descarbonización centrándose únicamente en fuentes renovables intermitentes es condenar a estos países a un estado de subdesarrollo energético crónico. Y ya no lo aceptan, por lo que las COP nunca serán un éxito.
Esta realidad acaba de ser reconocida explícitamente por Bill Gates, quien ahora sostiene que la descarbonización no puede ser una prioridad, ya que no se ha establecido científicamente ninguna catástrofe climática inminente, como siguen afirmando muchos científicos, incluidos los de Science-Climate-Energy y de Clintel. Esta posición, defendida desde hace tiempo por numerosos científicos, economistas y pensadores críticos, ha sido sistemáticamente marginada por una prensa demasiado ganada a las tesis ecologistas, negándoles tribuna y debate contradictorio.
Está claro que la erradicación de la pobreza requiere un uso masivo de electricidad, lo que implica la construcción de cientos de centrales eléctricas convencionales: de carbón, gas, hidroeléctricas y nucleares. Negar esta realidad es mantener ilusiones a costa del destino de las poblaciones más vulnerables. Los activistas ya han perdido la batalla climática; con todos los respetos para la Comisión Europea, que persiste en una política de descarbonización económicamente suicida y desvinculada de los verdaderos desafíos del desarrollo.
Conviene señalar que no fueron las declaraciones de Donald Trump ni de Bill Gates las que pusieron fin a la utopía de las COP, sino los treinta años de fracasos persistentes que los medios de comunicación y la Comisión Europea han ocultado. Tienen una gran responsabilidad.
En mi libro cito numerosos episodios que ilustran el carácter impropio de estas reuniones: un ministro de Medio Ambiente severamente reprendido por su primer ministro por decisiones insensatas; la organización de una conferencia para promover el carbón en Varsovia en plena COP; cambios de ministro durante las reuniones debido a su ineficacia; o las discusiones grotescas sobre el tamaño de los refrigeradores, cuando el embajador estadounidense en la COP2 declaró: «No van a decidir el tamaño de nuestros refrigeradores». Esto remite directamente a la célebre frase del científico atmosférico Richard Lindzen: «Si controlas el carbono, controlas la vida». Según él, este es el sueño último de los burócratas: pretender controlar la vida.

Bill Gates
Una reorientación fundamental de las prioridades internacionales
La conclusión es clara: el proceso de las COP ha fracasado en su objetivo fundamental de reducir las emisiones globales. Su supervivencia es ahora el resultado de una rutina institucional inútil. Las considerables sumas gastadas en estas conferencias —cada COP cuesta alrededor de 100 millones de euros— podrían emplearse infinitamente mejor en financiar proyectos concretos de desarrollo energético en los países del Sur. La urgencia no reside en la organización de nuevos grandes eventos climáticos, sino en el reconocimiento del derecho al desarrollo y en el suministro de los recursos energéticos esenciales para hacerlo posible.
Regreso a Brasil después de Río 1992
Treinta años después de la primera Conferencia de las Partes (COP) en Berlín, el balance es devastador: las emisiones globales de CO₂ han aumentado casi un 65% desde los compromisos asumidos en Río de Janeiro, lo que ilustra el claro fracaso de un proceso dirigido por activistas y políticos en busca de popularidad, que han sacrificado la acción concreta en favor de la invocación estéril. En vísperas de la COP30 en Belém, donde se espera la participación de unas 70.000 personas, todo indica que se perderá una nueva oportunidad más.
El contraste es llamativo: el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien inauguró la COP30, acaba de autorizar la exploración petrolera en la parte brasileña de la “margen ecuatorial”, ese nuevo Eldorado que se extiende desde Guyana, pasando por Surinam y la Guayana Francesa, hasta el noreste de Brasil, cerca del río Amazonas. Esta vasta cuenca, actualmente en pleno desarrollo, encarna el choque brutal entre los imperativos económicos y la retórica climática internacional.
Si Brasil aspira a cumplir la promesa de Stefan Zweig de “ser el país del futuro y alimentar al mundo”, necesariamente tendrá que apoyarse en una producción energética abundante — y por tanto en un mayor uso de combustibles fósiles. Esta orientación está en total contradicción con los objetivos declarados de la COP que el país está organizando. Desafortunadamente, como muestra este libro, el proceso de las COP da lugar con demasiada frecuencia a hipocresías recurrentes.
Además, los periodistas tienen una gran responsabilidad: han fallado en su misión crítica al no denunciar la inmensa farsa de estas conferencias, contribuyendo así a mantener la ilusión de la descarbonización mientras las dinámicas subyacentes permanecen sin cambios.
Ha llegado el momento de pasar página sobre las ilusiones climáticas y reconocer que la prioridad global debe ser el desarrollo económico y el acceso a la energía para todos. Como demuestran las posiciones cambiantes de los países emergentes, el futuro no pertenece a la descarbonización ideológica, sino al pragmatismo energético, que es el único capaz de responder a las aspiraciones legítimas de prosperidad, calidad de vida y bienestar de las poblaciones. Ha llegado el momento de abandonar un proceso de Naciones Unidas que ha demostrado ser ineficaz y reorientar los esfuerzos internacionales hacia las prioridades reales: la lucha contra la pobreza y el desarrollo económico para todos mediante el acceso a una energía abundante y barata.
¿Hace falta llegar a la COP99 para admitirlo?
Esta es una traducción de artículo Trente ans d’échecs des COP : le bilan accablant d’un processus climatique déconnecté des réalités, publicado el 7 de noviembre 2025 in Science, climat et énergie.
Traducido por Tom van Leeuwen
Fuente de las imágenes: Shutterstock

Samuel Furfari
Samuel Furfari es un ingeniero, y PhD de la University of Brussels. Es professor de geopolíticas de la energía. Durante 36 años, fue alto funcionario de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Es el autor de numerosos libros.
more news
Germany Nears Energy Emergency — And Policy Failure Is to Blame
Germany is nearing a potential energy emergency as gas reserves fall and heavy industries face possible shutdowns. Critics argue the looming economic damage is less the result of harsh winter conditions than of years of far-reaching policy decisions. What is unfolding now may be the consequence of strategic choices that have left Europe’s largest economy increasingly vulnerable.
Dutch climate skeptics vindicated: KNMI reinstates seven pre-1950 heatwaves after long battle
Seven years after Dutch skeptics first challenged KNMI's temperature adjustments, the institute has reinstated seven "lost" pre-1950 heatwaves at De Bilt — validating claims of over-correction that had erased 16 out of 23 historical extremes. The breakthrough came via the skeptics' peer-reviewed paper.
“There Should Be No Climate Policy”: Interview with WCD Signatory Tomáš Elbert
Tomáš Elbert, an organic chemist from the Czech Republic, is among the latest signatories of CLINTEL’s World Climate Declaration. In this interview, he explains his scientific background, his views on climate change, and why he believes open debate is essential.